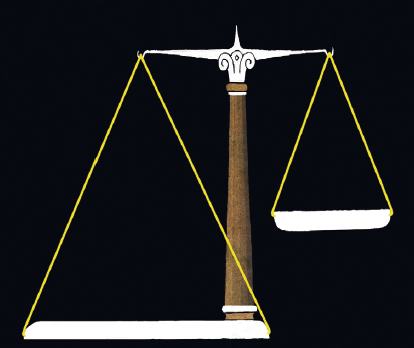Justicia con demasiadas cuentas pendientes
10 Sep 2009
En la consideración de los españoles el funcionamiento de la Justicia ocupa una posición ínfima. Las encuestas reflejan recurrentemente el cúmulo de males que contribuyen a este último lugar entre las instituciones que merece uno de los tres pilares del Estado de derecho. A esta valoración tan peyorativa contribuyen paralelamente los colectivos de jueces, que denuncian sistemáticamente la falta de medios materiales y humanos para desarrollar eficazmente su función. El problema más profundo que padece, sin embargo, es la imperecedera desconfianza del común de los ciudadanos a que el tercer poder cumpla verdaderamente con la norma esencial de que todos somos iguales cuando se trata de aplicar la ley.
En España hay casi 5.000 jueces para zanjar más de nueve millones de litigios al año. La tasa es de un juez por cada 100.000 habitantes, lo cual parece indicar que son pocos porque cada año quedan sin resolver medio millón de casos que se suman a la montaña de legajos que representan los casi tres millones de sumarios pendientes. La justicia con retraso constituye una injusticia, porque a menudo la satisfacción se arbitra cuando el daño es ya irreparable.
La cualidad esencial de la justicia es que quien dicta sentencia pertenece a un poder independiente para poder zanjar los conflictos sin atender a intereses creados. El principio es que los jueces, para ser ecuánimes, han de ser ajenos a la política, distantes por igual tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo. El ejercicio judicial es una función pública, técnica, neutra frente a las aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad. Pero en nuestro país, donde hasta el Ejército de Tierra ha hecho su adaptación al sistema democrático, ocurre que hay sectores de la judicatura que no han recorrido aún el camino de la Transición.
No es justo meter en el mismo saco a miles de funcionarios, pero la discrecionalidad a la hora de dictar sentencia alienta el sentimiento del azar que preside el destino de los litigios. “Depende del magistrado que toque” es la frase habitual cuando toca aventurarse en un proceso. En España hay muchos jueces que desempeñan el papel que la sociedad les ha encomendado, pero hay otros, y su porcentaje es creciente según se ascienden los escaños de la jerarquía en la carrera, que, en lugar de aplicar la ley, la trasforman, la interpretan o la retuercen. Son los que anteponen injustamente sus intereses o creencias a la aplicación del marco legal que la soberanía del pueblo ha dictado. Hay jueces incompetentes o irresponsables, pero los peores son los que traspasan el límite constitucionalmente marcado a su trabajo.
Ya no se trata tanto del vicio ancestral de cuando la dádiva doblaba la vara de la justicia como del ejercicio de la ley al servicio de una ideología. Sin entrar en el enredo de un Consejo General del Poder Judicial constituido como si fuera una mesa de partidos, este problema es un ejemplo vivo en el Tribunal Constitucional.
Desde hace tres años tiene sobre la mesa la responsabilidad de decidir si el Estatut de Catalunya encaja dentro de la Constitución o si algunos de los artículos sobrepasa sus límites. Pero los magistrados, alineados frente a frente como los políticos en las bancadas del Congreso, no encuentran solución a casar ley con ley. Parecen haber interiorizado por mitades los modelos enfrentados que esgrimen los partidos políticos.
Y peor imagen da el Supremo al imputar al juez Garzón por haber instruido el sumario sobre las víctimas del franquismo. Al juez ya le había obligado a desistir la propia Audiencia Nacional, pero el alto tribunal dio cobijo a dos denuncias de sendas asociaciones ultraderechistas, duchas en azuzar conflictos. Dicen que el interés es sentar la mano a un juez valiente con enemigos.
Ese argumento se cae por su peso cuando el ponente del caso es un juez contaminado por haber hecho agitación contra la Ley de la Memoria Histórica. Cualquier día una instancia internacional señalará a España por la ignominia de ahogar una ley creada para rescatar los huesos de más de 100.000 fusilados desperdigados por las cunetas. Setenta años después está prohibido honrar a ciertos muertos. El Supremo da ejemplo y para ello encierra nuestra historia en un cuarto oscuro.