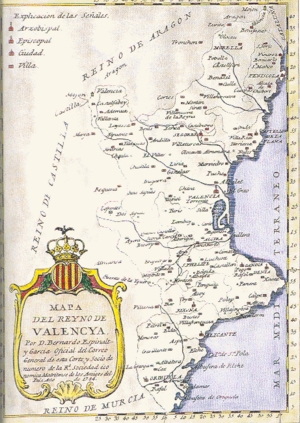La historiografía ha presentado a Carlos V en facetas muy distintas. Para algunos ha sido el último representante del mundo medieval empeñado en luchar por la Universitas Christiana, para otros ha sido el último cruzado defensor de una Europa amenazada por el Imperio Otomano; finalmente, otros han visto en él un gobernante cosmopolita que rigió pueblos tan distintos en sus lenguas y costumbres como eran belgas, holandeses, alemanes, italianos, castellanos y aragoneses.
La historiografía ha presentado a Carlos V en facetas muy distintas. Para algunos ha sido el último representante del mundo medieval empeñado en luchar por la Universitas Christiana, para otros ha sido el último cruzado defensor de una Europa amenazada por el Imperio Otomano; finalmente, otros han visto en él un gobernante cosmopolita que rigió pueblos tan distintos en sus lenguas y costumbres como eran belgas, holandeses, alemanes, italianos, castellanos y aragoneses.
El gran especialista en Carlos V, Fernández Álvarez, ha resaltado también que era el hombre adecuado para la Europa del siglo XVI, una persona que soñaba con la paz de la Cristiandad, pero al que las circunstancias obligaban una y otra vez a tomar las armas.
La verdad es que junto al cruzado podemos encontrar un hombre muy propio del Renacimiento, y al lado del soldado hallamos al político habilidoso capaz de negociar con éxito los tratados de paz.
El Emperador de la cristiandad
Carlos V creía que como Emperador se debía al conjunto de la cristiandad y no a una parte de la misma. Esta creencia es precisamente la base de su europeísmo. Otros soberanos se sentían vinculados esencialmente a sus reinos respectivos. Es el caso de Francisco I de Francia y de Enrique VIII de Inglaterra. Sin embargo la concepción geopolítica carolina se desarrolla en un marco de ámbito continental.Ningún monarca de su tiempo tuvo un talante tan europeísta; lo cual, por otra parte, no es óbice para que diversos pueblos europeos lo reconozcan como una parte muy importante de su propia historia. Fue contendiente en numerosos conflictos bélicos muy encarnizados, pero a pesar de ello no suscitó en sus rivales los odios que llegó a engendrar la figura de su hijo, Felipe II.Ya hemos comentado que Carlos V se encontró con una herencia territorial gigantesca. Sin embargo, el título de Emperador no le llegó por herencia, sino por elección. El Sacro Imperio mantenía el principio electivo en la determinación del orden sucesorio. El colegio electoral estaba formado por el rey de Bohemia; los arzobispos de Colonia, Maguncia y Tréveris; y los príncipes electores de Brandeburgo, Sajonia y Palatinado. La muerte de Maximiliano impidió la elección del futuro Carlos V como «rey de romanos» con derecho a sucesión en vida de su abuelo. Era el heredero de la familia que había dado los emperadores desde 1438, sin embargo la elección de 1519 era complicada, porque Carlos de Gante no era alemán y los comicios estaban muy disputados a causa de la calidad y cantidad de los candidatos. Tanto Francisco I de Francia, como Enrique VIII de Inglaterra y el elector Federico el Sabio de Sajonia pretendían la elección con mayor o con menor fortuna del imperio.
Francisco I era el contrincante más difícil. Desde la muerte de los Reyes Católicos era la figura más famosa de Occidente. Sin embargo, llegado el momento decisivo, al soberano francés le falló el crédito. Los Fugger de Augsburgo, los banqueros más fuertes de Europa prefirieron apoyar al joven Carlos de Gante. Otros banqueros, como los Vivaldi de Génova y los Welser alemanes también hicieron importantes empréstitos al mismo candidato, el cual terminó alzándose con todos los votos a su favor. Como garantía del pago de esos créditos estaban las saneadas rentas de Castilla, pues en aquel entonces el tesoro americano no llegaba tan cargado como después de las conquistas de Hernán Cortés.
Al final se produjo la elección de Carlos V, pero dicha elección acabaría convirtiéndose en una fuente de preocupaciones y cargas. Ahora el nuevo Emperador se veía obligado a tomar una resolución sobre la disidencia luterana. Por otra parte, la anterior amistad con Francia se había transformado en una rivalidad manifiesta que acabaría desencadenando las guerras más costosas del reinado. Por otra parte, en Castilla continuaba la Revolución de las Comunidades, cuyo principal desencadenante había sido precisamente la negativa de las ciudades castellanas a sufragar los gastos de la elección imperial.
Enseguida Carlos V quiso dar al título imperial un mayor contenido. Sustituyendo el simple vínculo jurídico por un ideal común, al que bajo su dirección cada componente del Imperio aportaría su propia originalidad. Sin embargo, la fuerza de las circunstancias le obligó a transformar el primitivo plan de cruzada contra el turco en un proyecto exclusivamente dinástico.
Por otra parte, aunque desde muy pronto concibió la idea imperial como un proyecto pan-europeo, nunca logró constituir un imperio continental. Fue rey de muchos reinos y dominios diferentes sin más organismos administrativos comunes que la propia cabeza de la Monarquía Católica y alguna institución emanada de ésta, como el Consejo de Estado.
Para hacer funcionar tan complicada máquina política fue necesario nombrar una serie de personas que se encargaran del gobierno de los componentes de tan extensa y compleja herencia política. En el caso de los principales territorios se recurrió a familiares directos del rey-emperador para llevar a cabo este cometido: hijo, hermano, esposa, sobrino, tía, etc. Estas personas desempeñaban una doble función: por una parte representaban al soberano y por otra hacían cumplir sus órdenes. Las instrucciones que recibieron estos personajes fueron de dos tipos diferentes. En el nombramiento se acreditaba su condición de alter ego del monarca y aparentemente se le concedían todas las facultades de gobierno, pero en las instrucciones secretas se podía marcar una orientación política muy clara e incluso limitar las competencias legales y económicas del gobernador o gobernadora. Los ejemplos de la emperatriz Isabel, María de Hungría, Juana de Portugal o Fernando I de Austria son un buen paradigma de lo que venimos comentando.
La necesidad de ampliar los contenidos de la institución imperial, no fue una idea exclusiva de Carlos V, de ella participaban también numerosos humanistas imbuidos de cosmopolitismo y diversos sectores sociales en muchos países, siendo el Emperador la persona que a sus ojos mejor podía encarnar el ambicioso proyecto de la monarquía universal en tiempos del Renacimiento.
Acorde con esta concepción de Europa, el Emperador fue una persona cosmopolita. Llegó a dominar cuatro idiomas: flamenco, francés, castellano, e italiano. Viajó incansablemente por todo el continente, tanto para dirigir políticamente la solución de los problemas que hubo de afrontar en los distintos territorios, como para ponerse al frente de sus ejércitos en los numerosos conflictos bélicos en los que participó.
La rivalidad con Francia, un freno a la ejecución del proyecto político carolino
La acción europea carolina, basada en la combinación de la diplomacia y el ejército, chocó con dificultades insalvables que explican en parte, su fracaso final. Era aquél un imperio desproporcionado y lejano, que tras la aparente grandeza escondía no pocas miserias. Carlos V se entregó en cuerpo y alma a las tareas de gobierno. Fue tanta su dedicación a ellas que apenas dispuso de tiempo para la vida familiar y personal. A pesar de ello, con un sistema de comunicaciones que en la época era intrínsecamente lento, resultaba difícil atender urgencias en el momento preciso. Basten dos ejemplos para ilustrar este comentario: Su primera estancia en Alemania desencadenó un malestar en Castilla que favoreció la sublevación comunera; y cuando más tarde regresó a Castilla para atender el gobierno de los reinos hispánicos, se produjo la expansión inexorable del luteranismo alemán.
Por otra parte, la política imperial europea encontraría no sólo limitaciones y obstáculos internos, sino sobre todo externos al concurrir con la acción política de otros soberanos de aquel tiempo. Las confrontaciones con otras monarquías se hicieron inevitables y darían lugar a una serie de guerras, ya fuera con Francia, con los Turcos o con los príncipes protestantes.
Las rivalidades personales entre Carlos V y Francisco I se hicieron visibles desde el momento mismo de la pugna de los dos candidatos por el título imperial. Además, en aquel momento Francia se encontraba en pleno proceso de construcción de su conciencia nacional, lo cual parecía incompatible con la existencia de liderazgos europeos supranacionales, mucho más molestos en cuanto que todo el reino de Francia estaba prácticamente rodeado por territorios de los Habsburgo. Además, ambos soberanos se disputaban el control del Mediterráneo occidental.
Tal pugna duró dos décadas (1521-1541), y en ella se observan dos etapas claramente diferenciadas. La primera se desarrolló a lo largo de los años veinte de la centuria, y su característica más marcada fue la lucha por Italia. Durante esta etapa tuvieron lugar las dos primeras guerras hispano-francesas, que terminaron la primera con el tratado de Madrid (1526), y la otra con la paz de las Damas o de Cambray (1529).
Durante ellas se libraron algunas de las acciones bélicas más resonantes del siglo XVI, como la batalla de Pavía (1525), en la que calló prisionero el rey Francisco I y el saco de Roma (1527), en cuyo transcurso el ejército imperial saqueó la Ciudad Eterna durante una semana. La defección de la marina genovesa, pasada con su almirante Andrea Doria al bando imperial, acabó por completar la victoria carolina y consolidó el dominio Habsburgo sobre el Milanesado.
A la altura de 1530 se produce uno de los momentos cenitales del reinado del César. En aquel entonces fue cuando pudo pasar a Italia para recibir en Bolonia la corona imperial de manos del Papa Clemente VII y pacificar por completo la península, convirtiéndose en el árbitro de los destinos italianos.
En aquel momento le restaba una sola cosa para conseguir el control del Mediterráneo occidental: destruir el creciente poderío de Barbarroja en Argel. Pero detrás de los piratas argelinos estaba Constantinopla y el inmenso poderío de Solimán el Magnífico. A su vez, Francisco I buscaba el entendimiento con los turcos como un medio para continuar su lucha contra el Emperador en el Mediterráneo.
Para deshacerse de tales enemigos Carlos V desarrolla una serie de campañas con resultados desiguales. En 1532 logra sacudir la amenaza turca de las puertas de Viena y en 1535 desaloja a Barbarroja de sus peligrosas posiciones en Túnez. Pero, en contrapartida, sufre a continuación dos serios reveses. El intento de dominar Marsella terminó con la derrota de Provenza en 1536 y el asalto al cuartel general de Barbarroja en Argel, en 1541, no pasó de un intento fallido. Tras el desastre de Argel, Carlos V hubo de renunciar a sus sueños hegemónicos en el Mediterráneo occidental y conformarse con un equilibrio de fuerzas con la marina turca que era tanto como dejar la costa italiana y el levante de la península Ibérica a merced de los corsarios berberiscos, ayudados por los otomanos.
En atención a los resultados, podemos deducir que existe una línea de poderío ascendente hasta 1535, fecha de la conquista de Túnez. Hasta entonces todo fueron éxitos. La estrella del César no podía brillar más alta ni más intensamente. El lustro siguiente, en cambio, supuso un brusco descenso de su prestigio: la campaña de Provenza supuso un duro desgaste para el ejército imperial, y la tercera guerra con Francia sólo pudo terminar con unas treguas (Niza, 1538). Poco después la sublevación de Gante, su ciudad natal, puso al descubierto los defectos constructivos del edificio imperial. Finalmente, la desafortunada empresa de Argel de 1541, en la que se llegó a dar por perdido al propio Emperador, deterioró su prestigio militar. De ahí que todos sus enemigos, grandes y pequeños creyesen que había llegado el momento de caer sobre él.
A partir del desastre de Argel Carlos V abandona el escenario Mediterráneo y centra su atención preferente en el norte de Europa. Tal período va desde 1542 hasta el año de su abdicación (1555). Durante esta etapa se desarrollaron las dos últimas guerras con Francia, y entre una y otra la librada contra el protestantismo alemán. El centro de gravedad político se trasladó desde Italia al Rhin.
Durante casi un cuarto de siglo (1521-1544), Carlos V y Francisco I rivalizaron en una guerra constante sin que ninguno de los dos obtuviera una ventaja considerable. Sin embargo este forcejeo distrajo a Carlos V de sus empresas africanas, que no pudieron recibir las energías necesarias para alcanzar el control definitivo del Mediterráneo occidental. Tampoco le fue posible concentrar todos sus esfuerzos en la solución del problema protestante hasta la paz de Crépy de 1544, que puso fin a la cuarta guerra con Francia. Es significativo a este respecto, que su gran victoria sobre el protestantismo alemán en los campos de Mühlberg se produjera en 1547, el mismo año de la muerte de Francisco I.
La lucha contra el hereje y contra el infiel: dos frentes imposibles de atender simultáneamente

Carlos V era consciente de que su proyecto imperial pan-europeo debía asentarse sobre una base religiosa. El eje fundamental de esta política era la restauración de la Universitas Christiana. Su papel era convertirse en el alma de ese orden mundial y ello no implicaba la constitución de la monarquía universal dantesca, pero sí la posesión de un poder fuerte que se convirtiera en el centro de gravedad del orbe cristiano. Entendía
 su misión como una tarea organizadora y en ningún instante proyectó Carlos V una política agresiva de conquista sobre los otros príncipes cristianos.
su misión como una tarea organizadora y en ningún instante proyectó Carlos V una política agresiva de conquista sobre los otros príncipes cristianos.
Se pretendía que la paz imperial de la cristiandad se basara en la posesión de Italia, en la adhesión francesa al sistema imperial y en la formación de una constelación dinástica europea que girase en torno a la casa de Habsburgo. La posesión de Italia como se ha indicado más arriba le llevó a frecuentes conflictos con Francia y con el pontificado. La adhesión francesa fue un perfecto fracaso y la constelación dinástica de los Habsburgo, Valois, Tudor y Avís, sólo obtuvo resultados parciales y sus beneficios fueron bastante efímeros.
Carlos V entendió desde muy pronto que la fe cristiana era el elemento aglutinador de todos sus territorios y en general de todos los pueblos de Europa. El Islam, por el contrario, era el enemigo secular, el cual por aquel entonces estaba muy bien representado en la persona del turco Solimán el Magnífico. Había diversos intereses que confluían en la acción contra el Imperio Otomano. Por una parte, en la Península Ibérica, castellanos y aragoneses poseían una larga tradición de lucha contra los musulmanes y soportaban de mal agrado las incursiones de los piratas berberiscos en las costas levantinas. Por otro lado, los intereses materiales de Alemania se veían amenazados también por los ataques turcos que llegaban hasta las puertas de Viena.
Pero aparte del enemigo turco, un enemigo exterior, los imperiales que deseaban constituir un fuerte Estado alemán veían las propuestas teológicas protestantes como una perturbación de la paz de la Iglesia. Así el Emperador, en tanto que defensor de la fe se veía obligado a corregir la herejía protestante. Pero también debía tener en cuenta que el luteranismo estaba arraigando entre muchos de sus súbditos y debía ser prudente en el tratamiento del problema porque de otra forma se consumaría la división de los estados alemanes, no sólo en lo religioso, sino también en lo político.
El mismo año en que Carlos V llegaba por primera vez a sus reinos hispánicos (1517), se iniciaban en Alemania las primeras manifestaciones de la Reforma luterana. El joven soberano no tardó en decidir su política al respecto. La dieta de Worms de 1521 fue testigo de su firme compromiso contra la herejía. En dicha dieta se desterró a Lutero, aunque las ideas que el fraile reformador representaba siguieron extendiéndose bajo la protección del duque elector de Sajonia hasta consumar la división de la cristiandad.
En un principio el Emperador no quiso precipitarse en el uso de la represión. Su estrategia se basó en el diálogo y buscó el acuerdo con ahínco. Esta fue la causa del retraso en la convocatoria del concilio, que finalmente se celebró demasiado tarde en Trento (1545-1563). Sin embargo la actitud de concordia empleada en las dietas de Worms (1521) y Spira (1526-1529); así como en la confesión de Augsburgo (1530) no dieron el resultado apetecido, por lo que finalmente en 1546, en un momento en el que el monarca no tenía ningún frente abierto contra Francia o contra los turcos, formó una alianza con varios príncipes alemanes como el duque Mauricio de Sajonia y declaró la guerra a la Liga de Esmalcalda, una asociación defensiva constituida por los príncipes protestantes.
Las fuerzas católicas tuvieron un éxito resonante al principio, derrotando a los protestantes en la célebre batalla de Mühlberg, inmortalizada por Tiziano en el célebre retrato de Carlos V montado a caballo, un cuadro que se conserva en el museo del Prado. No obstante, más tarde, el duque Mauricio de Sajonia se pasó a las filas protestantes, obligando así a Carlos V a firmar la paz. La guerra, que era al mismo tiempo, civil y religiosa, terminó con la Paz de Augsburgo de 1555. En este tratado se pactó que cada uno de los gobernantes de los Estados germánicos, que llegaban a ser casi 300, podrían elegir entre el catolicismo y el luteranismo como religión de su territorio, a la que deberían adscribirse todos sus súbditos. El luteranismo era por entonces la religión de cerca de la mitad de la población alemana y acababa de conseguir el reconocimiento oficial. Así fue desbancado el antiguo concepto de una comunidad cristiana unida en Europa occidental por vínculos religiosos.
Balance final: reconocimiento de un fracaso
Finalmente, Carlos V, consciente de su fracaso, inició una serie de abdicaciones. Su hijo, Felipe II, que ya era duque de Milán desde 1546 y rey de Nápoles desde su boda con María Tudor, heredó en 1555 los territorios de Borgoña, y en 1556 las coronas de Castilla y Aragón. La sucesión en el Imperio de su hermano Fernando I se formalizó en 1558, pocos meses antes del fallecimiento del César en Yuste (21 de septiembre). De este modo se quebraba definitivamente la unidad del sistema habsbúrgico.
Se ha hablado con frecuencia del fracaso de la idea europea, pero quizás convenga hablar más bien como indica Fernández Álvarez de una imposibilidad de realizar ese proyecto épico en las circunstancias del siglo XVI.
Bibliografía:
1. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. Carlos V, un hombre para Europa. Madrid : 1999.
 Tras la abdicación de Carlos I en 1556, Felipe heredó un gran reino al que se le unió Portugal y su imperio afroasiático en 1580. Con Felipe II (1556-1598) la hegemonía española llega a su apogeo.
Tras la abdicación de Carlos I en 1556, Felipe heredó un gran reino al que se le unió Portugal y su imperio afroasiático en 1580. Con Felipe II (1556-1598) la hegemonía española llega a su apogeo.




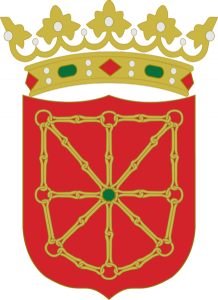


 su misión como una tarea organizadora y en ningún instante proyectó Carlos V una política agresiva de conquista sobre los otros príncipes cristianos.
su misión como una tarea organizadora y en ningún instante proyectó Carlos V una política agresiva de conquista sobre los otros príncipes cristianos.